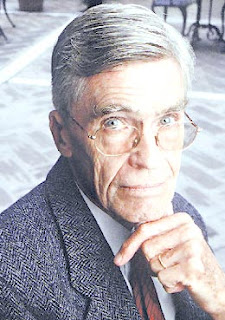Cuando lo leí por primera vez, a mi modo salvaje y compulsivo, apenas si pude entender palabra. Me apasionaban los nombres exóticos y copié unos cuantos, amaba las lenguas extrañas y recopilé palabras. Poco me interesó el resto.
Más tarde supe quien era Morgan, conocí la admiración que Marx y Engels le testimoniaron y sesudos profesores universitarios me aseguraron que estaba totalmente demodé...
Pasaron los años. El tema que Morgan trata, el origen de la familia, llegó a tocarme muy de cerca. Matrimonio, hijos, felicidad, osadía, amargura, traición, divorcio, distancias impuestas, volver a empezar, un nuevo amor más pleno. No era cuestión de estudio. Sino de mi propia vida.
Uno, claro, no puede transitar las cosas sin más. Uno busca amigos para confiarles las penas, con quienes compartir ideas, a los cuales pueda escuchar con provecho. En mi caso, pocos amigos reales, los libros siempre me acompañan en los buenos y malos momentos.
Así que una y otra vez regresé a Morgan.
Y entre sus investigaciones muy antiguas, es cierto, superadas, verdad, pero sintetizadoras como la antropología malinowskiana nunca quiso hacer (no fuera que descubriera ciertas leyes peligrosas para el status quo ante) encuentro el tema del título: familia sindiásmica.
Al respecto dice Morgan:
El término viene de syndyazo, parear, syndyasmos, unir dos juntamente. Se fundaba en la pareja de un varón y una hembra, bajo la forma de matrimonio, pero sin cohabitación exclusiva. Fue el germen de la familia monógama. El divorcio o separación quedaba librado al albedrío del marido tanto como de la mujer.
Más adelante agrega:
El matrimonio no se basaba en los sentimientos , sino la conveniencia y la necesidad... sin embargo el vínculo no tenía más duración del que quisieran darle las partes... El marido podía, a voluntad, abandonar a la esposa y tomar otra sin menoscabo, y la mujer gozaba del mismo derecho de abandonar al marido y tomar otra sin que infringiera las costumbres de su tribu... Cuando se producía el desapego entre cónyuges y se hacía inminente su separación, la parentela...de cada uno procuraba la reconciliación entre las partes y frecuentemente lograba su intento; pero si no conseguía salvar las dificultades, aprobaba la separación. La esposa, entonces, abandonaba el hogar de su marido llevándose a sus hijos, que eran considerados exclusivamente suyos, y sus efectos personales sobre los que su marido no tenía derecho... cuando la parentela de la esposa predominaba en la vivienda colectiva, lo que frecuentemente sucedía, el marido abandonaba el hogar de la esposa.
Según Morgan este sistema de familia, en tránsito a la monogamia, era el más extendido entre los indígenas americanos al momento de la Conquista.
Engels, glosando a Morgan, escribe:
En esta etapa un hombre vive con una mujer, pero de tal suerte que la poligamia y la infidelidad ocasional siguen siendo un derecho para los hombres, aunque por causas económicas la poligamia se observa raramente; al mismo tiempo, se exige la más estricta fidelidad a las mujeres mientras dure la vida común, y su adulterio se castiga cruelmente. Sin embargo, el vínculo conyugal se disuelve con facilidad por una y otra parte, y después, como antes, los hijos sólo pertenecen a la madre.
Y añade este ilustrativo testimonio de un viajero del siglo XIX; Agassiz:
De una rica familia de origen indio refiere Agassiz ("Viaje por el Brasil, Boston y Nueva York"1886, pág. 266) que, habiendo conocido a la hija de la casa, preguntó por su padre, suponiendo que lo sería el marido de la madre, oficial del ejército en campaña contra el Paraguay; pero la madre le respondió sonriéndose: "Nao tem pai, e filha da fortuna" (no tiene padre, es hija del acaso). "Las mujeres indias o mestizas hablan siempre en este tono, sin vergüenza ni censura, de sus hijos ilegítimos; y esto es la regla, mientras que lo contrario parece ser la excepción. Los hijos... a menudo sólo conocen a su madre, porque todos los cuidados y toda la responsabilidad recaen sobre ella; nada saben acerca de su padre, y tampoco parece que la mujer tuviese nunca la idea de que ella o sus hijos pudieran reclamarle la menor cosa". Lo que aquí parece pasmoso al hombre civilizado, es sencillamente la regla en el matriarcado y en el matrimonio por grupos.
Finalmente el "segundo violín de Marx", como gustaba definirse, explica (Engels, como la Clarissa de Melissa Joan Hart lo explica todo):
La familia sindiásmica “es la forma de familia característica de la barbarie, como el matrimonio por grupos lo es del salvajismo, y la monogamia lo es de la civilización. Para que la familia sindiásmica evolucione hasta llegar a una monogamia estable fueron menester causas diversas de aquéllas cuya acción hemos estudiado hasta aquí. En la familia sindiásmica el grupo había quedado ya reducido a su última unidad, a su molécula biatómica: a un hombre y una mujer. . . Por tanto, si no hubieran entrado en juego nuevas fuerzas impulsivas de "orden social", no hubiese habido ninguna razón para que de la familia sindiásmica naciera otra nueva forma de familia. Pero entraron en juego esas fuerzas impulsivas.Lo que viene después, nos dice Friedrich, es la familia monógama que todos
Esto tiene implicaciones notables para esbozar una teoría de la familia y para indagar sobre su posterior desarrollo.
Siendo un fenómeno cultural, enraizado en la emergencia de los modos de producción históricos, la familia monógama tiene fecha de creación... y de caducidad.
El futuro de esta institución, como ya el propio Morgan lo insinuó es imposible de predecir. Sin embargo uno puede imaginar un renacimiento, pero superador, de la familia sindiásmica en un futuro cercano a medida que las libertades personales se amplíen y se desarrolle una sociedad más igualitaria.
Chí lo sá?, dijo el tano, la cuestión es que entre las palabras perdidas, estas dos del título: familia sindiásmica, podrían volver a aparecer en los titulares de pasado mañana.
O en un video de Depeche Mode: