martes, 25 de junio de 2013
¿Feminista?
domingo, 7 de abril de 2013
Familia sindiásmica

Cuando lo leí por primera vez, a mi modo salvaje y compulsivo, apenas si pude entender palabra. Me apasionaban los nombres exóticos y copié unos cuantos, amaba las lenguas extrañas y recopilé palabras. Poco me interesó el resto.
Más tarde supe quien era Morgan, conocí la admiración que Marx y Engels le testimoniaron y sesudos profesores universitarios me aseguraron que estaba totalmente demodé...
Pasaron los años. El tema que Morgan trata, el origen de la familia, llegó a tocarme muy de cerca. Matrimonio, hijos, felicidad, osadía, amargura, traición, divorcio, distancias impuestas, volver a empezar, un nuevo amor más pleno. No era cuestión de estudio. Sino de mi propia vida.
Uno, claro, no puede transitar las cosas sin más. Uno busca amigos para confiarles las penas, con quienes compartir ideas, a los cuales pueda escuchar con provecho. En mi caso, pocos amigos reales, los libros siempre me acompañan en los buenos y malos momentos.
Así que una y otra vez regresé a Morgan.
Y entre sus investigaciones muy antiguas, es cierto, superadas, verdad, pero sintetizadoras como la antropología malinowskiana nunca quiso hacer (no fuera que descubriera ciertas leyes peligrosas para el status quo ante) encuentro el tema del título: familia sindiásmica.
Al respecto dice Morgan:
El término viene de syndyazo, parear, syndyasmos, unir dos juntamente. Se fundaba en la pareja de un varón y una hembra, bajo la forma de matrimonio, pero sin cohabitación exclusiva. Fue el germen de la familia monógama. El divorcio o separación quedaba librado al albedrío del marido tanto como de la mujer.
Más adelante agrega:
El matrimonio no se basaba en los sentimientos , sino la conveniencia y la necesidad... sin embargo el vínculo no tenía más duración del que quisieran darle las partes... El marido podía, a voluntad, abandonar a la esposa y tomar otra sin menoscabo, y la mujer gozaba del mismo derecho de abandonar al marido y tomar otra sin que infringiera las costumbres de su tribu... Cuando se producía el desapego entre cónyuges y se hacía inminente su separación, la parentela...de cada uno procuraba la reconciliación entre las partes y frecuentemente lograba su intento; pero si no conseguía salvar las dificultades, aprobaba la separación. La esposa, entonces, abandonaba el hogar de su marido llevándose a sus hijos, que eran considerados exclusivamente suyos, y sus efectos personales sobre los que su marido no tenía derecho... cuando la parentela de la esposa predominaba en la vivienda colectiva, lo que frecuentemente sucedía, el marido abandonaba el hogar de la esposa.
Según Morgan este sistema de familia, en tránsito a la monogamia, era el más extendido entre los indígenas americanos al momento de la Conquista.
Engels, glosando a Morgan, escribe:
En esta etapa un hombre vive con una mujer, pero de tal suerte que la poligamia y la infidelidad ocasional siguen siendo un derecho para los hombres, aunque por causas económicas la poligamia se observa raramente; al mismo tiempo, se exige la más estricta fidelidad a las mujeres mientras dure la vida común, y su adulterio se castiga cruelmente. Sin embargo, el vínculo conyugal se disuelve con facilidad por una y otra parte, y después, como antes, los hijos sólo pertenecen a la madre.
Y añade este ilustrativo testimonio de un viajero del siglo XIX; Agassiz:
De una rica familia de origen indio refiere Agassiz ("Viaje por el Brasil, Boston y Nueva York"1886, pág. 266) que, habiendo conocido a la hija de la casa, preguntó por su padre, suponiendo que lo sería el marido de la madre, oficial del ejército en campaña contra el Paraguay; pero la madre le respondió sonriéndose: "Nao tem pai, e filha da fortuna" (no tiene padre, es hija del acaso). "Las mujeres indias o mestizas hablan siempre en este tono, sin vergüenza ni censura, de sus hijos ilegítimos; y esto es la regla, mientras que lo contrario parece ser la excepción. Los hijos... a menudo sólo conocen a su madre, porque todos los cuidados y toda la responsabilidad recaen sobre ella; nada saben acerca de su padre, y tampoco parece que la mujer tuviese nunca la idea de que ella o sus hijos pudieran reclamarle la menor cosa". Lo que aquí parece pasmoso al hombre civilizado, es sencillamente la regla en el matriarcado y en el matrimonio por grupos.
Finalmente el "segundo violín de Marx", como gustaba definirse, explica (Engels, como la Clarissa de Melissa Joan Hart lo explica todo):
La familia sindiásmica “es la forma de familia característica de la barbarie, como el matrimonio por grupos lo es del salvajismo, y la monogamia lo es de la civilización. Para que la familia sindiásmica evolucione hasta llegar a una monogamia estable fueron menester causas diversas de aquéllas cuya acción hemos estudiado hasta aquí. En la familia sindiásmica el grupo había quedado ya reducido a su última unidad, a su molécula biatómica: a un hombre y una mujer. . . Por tanto, si no hubieran entrado en juego nuevas fuerzas impulsivas de "orden social", no hubiese habido ninguna razón para que de la familia sindiásmica naciera otra nueva forma de familia. Pero entraron en juego esas fuerzas impulsivas.Lo que viene después, nos dice Friedrich, es la familia monógama que todos
Esto tiene implicaciones notables para esbozar una teoría de la familia y para indagar sobre su posterior desarrollo.
Siendo un fenómeno cultural, enraizado en la emergencia de los modos de producción históricos, la familia monógama tiene fecha de creación... y de caducidad.
El futuro de esta institución, como ya el propio Morgan lo insinuó es imposible de predecir. Sin embargo uno puede imaginar un renacimiento, pero superador, de la familia sindiásmica en un futuro cercano a medida que las libertades personales se amplíen y se desarrolle una sociedad más igualitaria.
Chí lo sá?, dijo el tano, la cuestión es que entre las palabras perdidas, estas dos del título: familia sindiásmica, podrían volver a aparecer en los titulares de pasado mañana.
O en un video de Depeche Mode:
miércoles, 7 de diciembre de 2011
Escépticos
Hace unos meses atrás Mario Bunge estuvo en
No me gusta Bunge, es bastante argiropolitano. 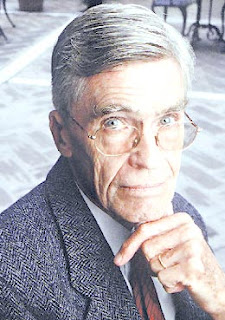
Acepto, perdón Ricardo, el psicoanálisis como un saber (saber, para ser coherente debería ir entrecomillado) válido.
Bunge y el psicoanálisis, por supuesto, son sólo una excusa.
Un pretexto para hablar de aquellos que, como él, se han atrevido a levantar la voz contra ciertas unanimidades.
Ante la caterva de magos, ocultistas, charlatanes y deshonestos que andan por este mundo nuestro vendiendo sus falsos misterios, muchos han reaccionado enérgicamente para decir:
- ¡Eh, un momento!, ¿qué pruebas tienes para afirmar cosas tan extraordinarias?
O, más directamente;
- ¡Dejá de batirla, che!
Estas personas, valientes para desafiar las convenciones y tenaces como todo aquel que está convencido de su misión, son (somos) conocidas como escépticos.
Un escéptico es alguien que duda.
No se trata de un negador sistemático, de un pesimista ni, mucho menos, de alguien de mente estrecha.
Es un hombre, o una mujer, que considera que la razón debería ser una guía para investigar el mundo.
Es un curioso que no se convence fácilmente.
Un inspector de ideas, si así lo prefieren.
Se ha dicho que el padre de la ciencia es el asombro, y es verdad, pero el asombro puede dar lugar a muy diversas conclusiones.
La madre de la ciencia, única como toda madre, es la duda.
Sin el asombro tendríamos una ciencia de lo obvio, de la banalidad, de lo ya sabido como les gustaba en
Sin la duda tendríamos saberes vagabundos, incapaces de formar una trama coherente. Meras opiniones, irrefutables por su misma individualidad. Religiones en suma.
El escéptico recupera la tradición científica de dudar y hace bien. Suele, una lástima, olvidarse del asombro y allí está su límite. No siempre puede reconocer que hay zonas oscuras, bancarse la niebla, el mapa incompleto, la propia tiniebla de su mente. De ahí que zonas límite, como el psicoanálisis, la política, la filosofía o las mismas artes, lo pongan nervioso. Como le pasa a don Mario, valiente sembrador de dudas, pero receloso ante el brote de lo nunca antes imaginado.
La razón iluminista, la que me gusta, no lo es todo. Hay dimensiones ocultas para las cuales no es suficiente, pero sigue siendo necesaria.
La razón, empero, es nuestra mejor arma contra la estupidez, la charlatanería, el fanatismo. Los escépticos la usamos como lupa, como linterna y como piedra de toque para decir:
- Veamos más de cerca esas pruebas.
- Iluminemos la escena de tu supuesta conspiración.
- No es oro todo lo que reluce.
Nada más y nada menos.
miércoles, 16 de noviembre de 2011
Argiropolitanos





jueves, 7 de julio de 2011
Matemática (una historia de amor)
martes, 4 de enero de 2011
¿Creés en los Reyes Magos? ¡Por supuesto!
 |
| Moneda de Gondofar I, rey de Sakastán... ¿Gaspar? |
 |
| Imagen de planetario, atardecer del día 5 de diciembre de -7 |
 |
| Una de las más antiguas imágenes de los Magos. Aquí el joven es Melchor |
 |
| Los tres magos en versión Hollywood (Ben Hur) |
viernes, 9 de julio de 2010
Ave, quienquiera que sea.
¿Quien no evoca, con estas palabras, el gesto gallardo del gladiador? ¿O la disciplina del legionario?
Unido a estas palabras, siempre, aparece el gesto del brazo en alto, extendido, con las palmas hacia arriba. El saludo que se ha llamado, al menos desde el siglo XIX; Saludo Romano.
Pero...
¿Usaban realmente los romanos este saludo? ¿Cuál es su origen?
Como tantos lugares comunes de nuestra cultura, no está muy claro como comenzó todo...
Existen pocas evidencias de esta manera de saludar fuese utilizada regularmente por los legionarios.
En efecto, la clásica escena de allocutio (la arenga del general a sus tropas) suele mostrar al orador con el típico gesto retórico de la palma abierta, con el brazo ligeramente levantado como pidiendo atención o silencio; así:
En ocasiones también los soldados elevan sus manos y extienden las palmas, en señal de aclamación.
Es posible que escenas como estas inspirasen a los autores posteriores a la hora de describir el saludo de las tropas romanas, tanto más a finales del siglo XVIII cuando los revolucionarios franceses gustaban, como señala Marx, "disfrazarse de romanos".
En este cuadro, por ejemplo, vemos a los convencionales franceses jurar, palma en alto, en el Frontón, no separarse hasta dar a Francia una Constitución:

Un gesto que, pocos años después, David trasladaría a la antigua Roma en su cuadro "El Juramento de los Horacios":
Esta es una obra típica de la imaginería neoclásica.
Aquellos hombres del recién nacido siglo XIX sentían que los antiguos griegos y romanos estaban engañosamente cercanos a su manera del ver el mundo... olvidando los siglos medievales y el bautismo que, como se sabe, es indeleble.
En ese mismo siglo XIX el socialista Edward Bellamy populariza el saludo romano como gesto de lealtad en su "Juramento a la Bandera" (Pledge of Allegiance), propuesto como un medio de integrar a los inmigrantes recién llegados a aquella "...land of the free ... home of the brave"
El desarrollo de la ceremonia está cuidadosamente descripto, y uno de sus momentos se describe así:
Este gesto fue utilizado en las escuelas norteamericanas hasta la década del 40 cuando fue reemplazado por la mano en el pecho, como sigue utilizándose actualmente, para evitar las asociaciones con el nazismo.
Hoy parece evidente que no existió tal Saludo Romano en la Antigüedad, mucho menos como expresión estandarizada de adhesión.
Algunos autores, ignoro por qué causas, lo reemplazan por un golpe del puño en el pecho (como en la miniserie Roma) gesto que parece evocar los rituales de adoración paganos pero que, por lo que sé, carece de documentación que lo avale.
Murales recientes, citados por Lago en su magnífica página web "Las Legiones de César" (http://www.historialago.com/leg_01135_preguntas_01.htm) parecen indicar que el gesto más común era, al menos en la infantería, muy parecido a la venia de los actuales militares:
El uso fascista de este saludo se remonta a Mussolini y dos de sus obsesiones; la grandeza de Roma antigua, de la cual pretendía ser el continuador, y el cine.
Allá por los años veinte eran muy populares las películas llamadas "peplum" (por el abuso de esta prenda de vestir clásica), especialmente las protagonizadas por un carácter de ficción conocido como Maciste, quien aparece primero en la película épica Cabiria y luego adquiere peso propio en la incipiente cultura "pop" de la época.
Maciste era el Schwarzenegger de los veinte; atlético, sin demasiado cerebro, pura acción y puro músculo.
Ahora bien, Il Duce admiraba a Maciste, y hasta gustaba de ser adulado por un supuesto parecido físico con el "héroe", quien muchas veces aparecía como un guerrero romano haciendo el clásico saludo del brazo en alto.
Por la misma época el poeta nacionalista D'Annunzio (guionista de Cabiria) también había popularizado el mismo gesto.
Como en un engarce perfecto la imagen idealizada de los romanos, poderosos y fuertes, se difundía a través del cine, la "más poderosa arma de guerra" (Benito Mussolini dixit) y llegaba a millones de italianos desesperados y atemorizados por la recesión, el aumento de la criminalidad y la caída de los sueños de la Modernidad.
Sobre este cuadro ya diseñado trabajó la propaganda fascista re creando el saludo hasta convertirlo en un símbolo de adhesión al régimen y a su "Duce".
Hitler, y luego como triste tercer imitador Franco, copiaron este gesto; aduciendo, el primero que era también un ritual de los antiguos germanos:
Somos humanos y nos comunicamos con símbolos y signos (algún día matizaremos al respecto) los cuales nunca son meramente gestos...











